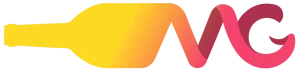Un cúmulo de faustas coincidencias ha convertido el vino albar gallego en el más literaturizado de los vinos españoles. Cuando en 1953, el pequeño cosechero, abogado y colaborador habitual de Faro de Vigo, Bernardino Quintanilla, lanzó en Cambados el desafío al terrateniente Ernesto Zárate sobre la calidad de sus albariños, estaba lejos de imaginarse lo que iba a ocurrir.
Al germinal encuentro cambadés, concurrió medio centenar de personas, entre los que predominaban las gentes del Derecho. Pero tras analizar el grupo promotor de la amical competición que podía tener continuidad y servir para popularizar y extender el consumo del albariño, acordó que la mejor solución era implicar a los medios informativos.
Acudieron al Faro, el más popular de los periódicos gallegos, que estaba dirigido por un poeta, Francisco Leal Insua, y había reunido en su entorno a los mejores literatos, vates y bardos de Galicia, con los que celebraba cada primavera la fiesta de la poesía.
He aquí una muestra. Alvaro Cunqueiro, al que Leal había rescatado del ostracismo de Mondoñedo, donde se había retirado, tras privarle la Dirección de Prensa del carné de periodista que le había impedido firmar con su nombre. José María Castroviejo, que en 1954 había cesado de director de “El Pueblo Gallego”, Celso Emilio Ferreiro, poeta de “Longa noite de pedra” (1962), los Alvarez Blázquez, José María el escritor, Emilio el médico y poeta, Ramón González Alegre, director de la revista poética “Alba”, y los periodistas José Díaz Jácome, Julio Sigüenza y Benedicto Conde, el maestro y escritor Pedro Díaz, el notario y mecenas de escritores y artistas, Alberto Casal. Y muchos más.
Como define en feliz expresión el periodista y rapsoda Manuel de la Fuente era “la tropa que se acogía a la sombra de Martín Codax”, cuyos componentes se movían en torno al Faro de Vigo, donde publicaban sus artículos y poemas.
El periódico respondió a la llamada del albariño con un fuerte compromiso y sus mejores escritores acudieron en auxilio del inventor de la fiesta de Cambados, Quintanilla, por ser amigo, pero sobre todo porque les encantaba el albar del Salnés.
Así comienza la literaturización del albariño. Escritores y poetas le dedican artículos encomiásticos y conforman un estilo de prosa lírica referido a esta variedad vitivinícola.
A partir del año de 1956, cuando Alvaro Cunqueiro acude por primera vez a Cambados, se emociona, y publica el artículo “catando el albariño”, la prosa del vino adquiere una dimensión especial.
Aquella emoción se trasluce en su dedicatoria a los cosecheros cambadeses Ernesto Zárate y Darío Fole, “amigos de mi padre”. Por lo que no hay duda de que su vasta producción literaria sobre este vino, de una veintena de artículos, tiene dos causas: la devoción que profesa por el albariño y la relación familiar con el Salnés, donde nació su padre.
La competencia entre escritores por embellecer los textos es un acicate para lograr los párrafos más ingeniosos, los adjetivos y las metáforas más logrados. Y el resultado es la creación de un género: la literaturización del vino. Poco a poco va creándose un lenguaje específico del albariño y haciéndose usuales unas expresiones que lo dignifican y hermosean.
Hay un tiempo, a principio de los sesenta, en que los poetas vigueses parecen haberse apoderado de la fiesta de Cambados. Ostentaban todos los cargos honoríficos: Castroviejo, cronista oficial, Cunqueiro, pregonero perpetuo, Alvarez Blázquez, secretario, Alberto Casal, notario oficial. Y formaban en los jurados como catadores.
En pocos años, el prestigio que adquiere el vino, anima a los cosecheros a superarse y se empiezan a desterrar los malos vicios de las adulteraciones que los caldos sufrían tan pronto salían de las bodegas.Al tiempo surte el efecto de eliminar los complejos que existían en la región con respecto a otros vinos de las diversas zonas vitivinícolas de España.
El éxito de la fiesta de Cambados tiene imitadores en Salvatierra do Miño, donde, en 1960, se crea la primera fiesta de la vendimia, que cuenta desde el inicio con el apoyo del Faro, por la presencia del médico de la zona y colaborador del periódico, José Zunzunegui. Díaz Jácome es quien primero escribe sobre la fiesta.
Al año siguiente, precedido de uno de sus artículos en pro del vino del Condado, ya acuden Cunqueiro, Castroviejo, Celso Emilio, Alvarez Blázquez y Jácome. Todos ellos forman parte de los jurados que premian los vinos e intervienen en el turno de los oradores.
Uno de estos escritores animaba desde el Faro a los cosecheros de otras zonas de Galicia a imitar el ejemplo del Salnés y el Condado, y crear sus respectivas fiestas, por ser la mejor forma de promocionar sus vinos, darles popularidad y extraer rentabilidad a sus bodegas.
El primero en responder es Leiro, donde en 1963 se celebra la primera fiesta de la vendimia del Ribeiro, a la que acudieron todos los poetas del Faro.
Prueba del tono culto que adquieren estas fiestas, tuteladas por escritores y poetas, es que ya en la primera edición del Ribeiro se celebra un “homenaje literario”, que contó con la participación, además de Cunqueiro, Castroviejo y su tropa poética, del patriarca de las letras gallegas, Ramón Otero Pedrayo, también colaborador habitual del Faro.
Otros respetados escritores que fueron asiduos a estas fiestas del vino son Filgueira Valverde e Isidoro Millán, quienes ya publicaban columnas en el Faro desde la República. Filgueira presumía de ser el decano de los colaboradores del periódico.
La literaturización de estas fiestas del vino abarca el periodo que va de 1953 a comienzos de los setenta, es decir, durante la dirección de Leal Insua (1949-1961), Manuel Cerezales (1961-1964) y Alvaro Cunqueiro (1964-1970), conocidos como los directores literarios de Faro. Se prolonga algún tiempo con Manuel Santaella (1970-1975).
A mediados de los setenta, el carácter literario de las fiestas del vino gallego, que proliferarán en los años sucesivos -en 1980 nace la del vino de Amandi-, empieza a declinar.
Los organizadores anteponen la presencia de políticos y personajes a los poetas, muchos de los cuales se han ido alejando o han desaparecido. Cunqueiro muere, tras años de alejamiento, en 1981, y Castroviejo, el más resistente, en 1983.
Pero pervive un vasto elenco creativo sobre el vino gallego. Decenas de piezas maestras que lo han convertido en un género literario.
También subsiste el lenguaje poético que envuelve estos caldos, en especial los albares del Salnés, Condado, Rosal y Ribeiro, fruto de la genialidad y el entusiasmo de los escritores del Faro, que los convirtieron en los más y mejor cantados de entre los vinos de España.