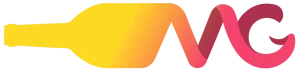Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 °C mientras que, de 1901 a 2010, el del nivel del mar lo hizo en 19 cm. La extensión del hielo marino en el Ártico, por su parte, ha sufrido, en cada década desde 1979, una pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo. La variación global del clima en la tierra, parece coincidir la comunidad científica y no suele hacerlo a la ligera, es una realidad.
Con más de un millón de búsquedas en Google y considerado ya una de las principales causas del desplazamiento de personas en el mundo, el cambio climático se siente en buena parte de las actividades humanas, puede que con mayor incidencia en aquellas que pertenecen al sector primario. Entre ellas, las del vitícola, que estos días empieza en Galicia a embotellar sus primeras referencias de la cosecha 2017.
“Excelente pero atípica”, tal y como la definió el presidente de O Ribeiro, Juan Manuel Casares, en Galicia en Vinos el pasado octubre, esta añada sea quizás paradigmática de los efectos de dicha tendencia en el sector del vino gallego y es que, durante la misma, todas las D.O de la comunidad a excepción de Rías Baixas se vieron afectadas por distintos e inusuales fenómenos meteorológicos. Así y a finales de abril, pleno período de brotación, llegó a Galicia una inoportuna helada que dejó hasta cinco grados negativos en algunas zonas como Monterrei, quien se podría decir que sufrió las peores consecuencias de la misma. La D.O de da Silva recolectó en 2017 un 35, 48% menos de uva con respecto al 2016.
A punto de acabar el mes de agosto, por otro lado, y al tiempo que algunos viticultores y enólogos de la comunidad hablaban de sequía, se produjo un episodio de granizo que, en esta ocasión, azotó especialmente en O Ribeiro, donde finalmente la vendimia, que ya llegaba adelantada por el anticipo del ciclo de la vid, se apresuró aún más para salvar la uva del pedrisco. Se saldó con un descenso del 20% en la producción de la zona. Merma en cantidad pero, eso sí, no en calidad, campo en el que la uva gallega destacó por su “excelencia”, entre otros motivos y según apuntaban algunos expertos en septiembre, debido a que el calor y la ausencia de lluvias no solo adelantaron el periodo de recogida, sino que también contribuyeron a una cosecha “espectacular sanitariamente hablando”.
Vendimias adelantadas, recolecciones de uva en dos fases, pérdidas en la cosecha o incluso incrementos objetivos en la calidad de las mismas… Cambios, todos ellos, producidos a su vez por las variaciones en el clima que hacen que estos días — en los que, por cierto, el clima nos ha dejado también extrañas estampas como viñedos nevados — nos preguntemos si 2017 marcará el principio de una transformación mayor. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, dos expertos nos cuentan que sabemos ya sobre cambio climático y vino en la comunidad.
LOS EXPERTOS RESPONDEN
*Emilia Díaz-Losada, investigadora de la Estación y enología de Galicia
*Santiago Pereira, catedrático de la USC.
¿Qué sabemos del cambio climático y el viñedo en Galicia?
Históricamente ya se han observado variaciones en las zonas de cultivo del vino en Galicia. Los datos más antiguos que conocemos de la distribución del viñedo en Galicia aparecen detallados por Huetz de Lemps (1967) (Figura 1). Las primeras referencias del cultivo de la vid se remontan a los romanos, pero fue a partir de la reconquista cuando se realizaron las plantaciones en las zonas actuales de cultivo. La cita escrita más antigua data del año 760 en Lugo, expandiéndose hacia el sur debido a las dificultades de cultivo en el entorno de la ciudad. La gran eclosión del cultivo se produjo a partir del siglo XIII.
¿Cuáles son los efectos del cambio climático en la vid y el vino?
En un estudio italiano sobre la influencia del calentamiento global en la vid y la composición de la baya (Palliotti, A.; Tombesia, S.; Silvestroni, O.; Lanarib, V.; Gattic, M.; Ponic, S. 2014., 2014, p.43-54) se señalaron los siguientes aspectos: (i) el adelanto en el inicio de la floración y las etapas fenológicas de envero; (ii) la maduración de la uva generalmente se acelera produciéndose un incremento de acumulación de azúcar en las bayas que, a su vez, conduce a un mayor contenido de alcohol en el vino; (iii) un agotamiento más rápido de los ácidos orgánicos en el jugo y un aumento más rápido de los valores de pH que, como consecuencia, desencadenan una alta inestabilidad microbiológica del mosto durante la pre-fermentación; (iv) debido a los sumatorios excesivos de temperatura y a la reducida oscilación térmica, el perfil de aroma general puede resultar en un cambio atípico, resultando demasiado maduro; (v) desacoplamiento de la maduración tecnológica (más acelerada) y la fenólica (más retrasada) con efectos negativos sobre el aroma y el sabor de la uva y el vino, especialmente en las variedades de uva roja; y (vi) mayor frecuencia de bayas marchitándose y quemadas por el sol. Estos fenómenos negativos se agravan con la sequía y en los: (i) viñedos de ladera no irrigados; (ii) viñedos plantados en suelos arenosos con una escasa cantidad de materia orgánica o suelos con un perfil poco profundo; (iii) viñedos con alta densidad de plantas, caracterizados por presentar mayores necesidades de agua. En Francia se utilizaron los datos de recolección de Borgoña (Chuine, I. ; Yiou, P. ; Viovy, N. ; Seguin, B. ; Daux, V. ; Le Roy Ladurie, E. 2004, p. 289-290), disponibles desde 1370, para deducir las variaciones climáticas, mostrando que existieron varios periodos de temperaturas elevadas, uno hacia 1380 y otro en torno 1420, seguidos de periodos fríos entre 1430 hasta 1450, aproximadamente.
Entre los siglos XIV y XV se señaló la existencia viñedo en las Mariñas (Huetz de Lemps, 1967; Figura 1), quizás coincidiendo con esos periodos cálidos señalados. Particularmente cálidos fueron los años en torno a 1520 y entre 1630 y 1680 (Chuine et al., 2004), este último periodo fue seguido por un enfriamiento que culminó en torno a 1750 y se mantuvo hasta 1970. El año 2003 fue especialmente anómalo en Francia, con +5.86°C respecto a la media del periodo 1960–89, del orden del ocurrido en 1523 con +4.10°C. Estos resultados se pueden extrapolar a gran parte de Europa, donde el calentamiento a largo plazo puede ser debido a diferentes procesos (Luterbacher, J.; Dietrich, D.; Xoplaki, E.; Grosjean, M.; Wanner, h. 2004., p-1499-1503), tales como la radiación solar y las erupciones volcánicas. El incremento de la radiación solar a finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII podrían explicar el incremento de las temperaturas en el mar Atlántico Norte y, en consecuencia, los cálidos inviernos. Por otra parte, los periodos más fríos como el ocurrido durante el siglo XIX son atribuidos, además de a la variabilidad en la radiación solar, a periodos de vulcanismo y a la deforestación.
¿Qué escenarios deja el probable adelanto de la recolección en Galicia?
Dos tendencias se están consolidando (Palliotti et al., 2014): (i) las áreas vitivinícolas tradicionalmente consideradas marginales debido a la falta de calor, ahora son más adecuadas para completar la maduración de variedades de uva que tendrían dificultades de alcanzar la maduración en ausencia del calentamiento. Por ejemplo, en algunas zonas vitícolas de Alemania donde se cultivaban exclusivamente variedades tempranas blancas como Riesling, en la actualidad es factible cultivar variedades tintas de madurez media como Cabernet Sauvignon y Merlot. Recientemente, incluso en el sur de Inglaterra es viable el cultivo de la uva para vinificación, y no solo para la producción de vinos espumosos; (ii) las áreas normalmente consideradas como muy adecuadas para el cultivo de la uva, ahora pueden ofrecer un exceso de temperatura en comparación con las necesidades de las variedades. En este sentido, hace más de 20 años se estimó que, como resultado del calentamiento global, el límite superior del cultivo de la vid en Europa se habría desplazado hacia el norte a una velocidad de 10-30 km por década, y que esta velocidad se duplicaría entre 2020 y 2050. Aunque este desplazamiento del cultivo hacia el norte no fuera tan rápido, según estas estimaciones, prácticamente toda Galicia sería apta para el viñedo en la actualidad, lo cual está lejos de suceder en un futuro cercano, aunque seguramente veremos recuperarse algunas zonas productoras como lo fueron las Mariñas entre los siglos XIII y XV.