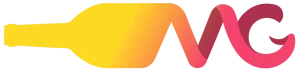Al otro lado del teléfono y «mientras riega su huerto en Vilagarcía», el que fue primer director de la Estación Experimental de Viticultura y Enología de Leiro (Ribadumia), Julian Benéitez, recuerda como, cuando llegó a Galicia, en los 70, aquí se bebía vino del Bierzo embotellado a granel; que las elaboraciones de O Ribeiro era conocidas como «turbios» en Cataluña; que la primera vez que le hablaron de albariño, «casi ni le sonaba»; o que era frecuente escuchar a los elaboradores de entonces decir cosas como: «Vamos a probar el vino, a ver cómo salió».
Si se tiene en cuenta que hoy en día tanto O Ribeiro como Rías Baixas sitúan a sus referencias entre los blancos más consumidos en España o que la comunidad presume de primeros puestos en muchos de los certámenes más importantes del país como los Baco, en el que este año se ha hecho con hasta un tercio de todos los oros entregados por la Unión Española de Catadores, no parecerá extraña la contundencia de la respuesta de Benéitez, hoy ya jubilado, cuando se le pregunta si, en el vitivinícola gallego, se produjo una revolución: «La hubo, por descontado».
Entre los factores que la explican, el especialista en enología y viticultura señala como claves la profesionalización, la formación o la investigación: «Muchos reglamentos, muchas reuniones, muchos cursos, mucho trabajo». Todo a raíz de una decisión, la de la apostar por la calidad y es que, subraya, «en Galicia siempre va a ocurrir que, o se produce a una altísima calidad o no hay que nada hacer porque el precio del vino es mucho más alto, entre otras cosas, por el minifundio».
Así las cosas y «teniendo el clima, el suelo y las variedades, solo había que hacerlo bien», retoma Benéitez y concreta: «Elaborar buenos vinos y ser capaces de preservarlos». «Hoy un vino puede dar la vuelta al mundo sin alterarse», habla el experto de la importancia de los controles de calidad, «que llegaron a Rías Baixas desde el principio», así como de los análisis a lo largo de todo el proceso de elaboración, desde el estudio previo de vendimia en finca hasta el embotellado, que permiten controlar esa serie de parámetros que determinan, en gran medida, la calidad de un vino.
Presume, además, de «plantel de enólogos nativos» y «bodegas muy bien equipadas» para pasar a reivindicar el esfuerzo existente detrás de todo ello: «Hay que darse cuenta de que se ha invertido mucho en experimentar, diversificar… Para estar en la punta, para ser los mejores». Un contexto en el que Benéitez insiste también en el importante papel que la tecnología ha jugado en la historia del vino de la comunidad, «no para obtener un mayor rendimiento de la uva, sino puesta siempre al servicio de la calidad y teniendo en cuenta que el vino tiene que viajar».
En Rías Baixas, relata, donde se partió de cero, se apostó desde el principio por la última tecnología. Cuenta como, «cuando el acero inoxidable empezó a implantarse en España, la del albariño ya se sitúo entre las D.O. con más depósitos de este tipo de todo el país», o «como una cooperativa gallega nació con prensa neumática cuando en el conjunto del territorio nacional no debían de sumarse más de cuatro». Hoy, dice, «Galicia sigue en la punta». Prueba de ello es, por ejemplo, la presencia de nombres gallegos en buena parte de los proyectos de investigación nacionales.
«Se ha mejorado mucho en la elaboración», según concluye Benéitez, pero también en viticultura. Así lo asegura el hasta hace muy poco titular de de la Estación Fitopatolóxica do Areeiro y experto en plagas y enfermedades de la vid, Pedro Mansilla, quien no duda al afirmar que la evolución de los métodos de prevención en gestión de plagas y enfermedades ha traído consigo sendos «beneficios económicos y ecológicos» para el vitícola gallego.
«Venimos de los llamados «calendarios de tratamiento», diseñados con antelación para toda una campaña y por los que se trataba cada quince o cada siete días, independientemente de que hubiese plaga o no, con los consecuentes problemas derivados del exceso o el defecto en la aplicación. Hoy en día, en cambio, se tienen en cuenta las condiciones climáticas, el estado de la vid, el desarrollo de la plaga, las recomendaciones de cuerpos técnicos o estaciones como la de O Areeiro». «Todo esto se aúna para tomar una decisión», explica Mansilla, quien subraya también la evolución del control integrado o la aparición de productos más respetuosos con el medio a la hora de describir la profesionalización del sector.
Una tendencia que, dice, se explica a través de la unión de varios factores: «Todos hemos ido aprendiendo, se ha logrado un mayor conocimiento de los agentes fitopatógenos y sus ciclos biológicos así como de los momentos más oportunos para poder tratarlos.»
«La viticultura en Galicia ha tenido una expansión muy importante, es un motor económico considerable y, por tanto, lleva consigo a su alrededor una serie de herramientas» responde en la misma línea y al ser preguntado por las llamadas empresas auxiliares del vitivinicola, de las que también habla Benéitez: «Cada vez que salía una encima, cualquier cosa novedosa, y antes de que llegase al mercado, nosotros ya las estábamos probando; siempre hemos estado en contacto con las casas de productos, que hacen esa labor investigadora, para conocer todas las novedades e ir en la punta».
«Mira, vamos a ver, cuando se abrió la Estación de Viticultura y Enología de Ribadumia, yo planteé mi punto de vista y dije: Aquí tiene que haber tres pilares para que esto funcione: Uno, la investigación; otro, atender a las consultas y solucionar problemas; y, otro, la formación del sector». «Esas», dice Julián Benéitez, «tienen que ser las tres patas y ninguna vale sin la otra». Queda ya muy lejos aquello de a ver cómo va a salir el vino, «el vino ahora es muy bueno y aún se quiere que sea mejor». «Cómo hemos cambiado», que decía la canción.