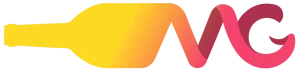*Foto: Angel Blas, en su taller de alfarería en el año 2005. // Mila Rodero, Cedida por el Museo del Vino de Galicia
M.BUENO – Vigo
Está a escasos minutos en coche de la capital de O Ribeiro, Ribadavia, una villa en la que la impronta del vino es tal que puede llegar a sentirse incluso en su cementerio, y solo tres kilómetros de distancia lo separan de las instalaciones de la primera cooperativa vitivinícola de Galicia, fundada en los años 50; literalmente al lado de la bodega, casa rural y referente en enoturismo Casal de Armán. Sus maneras se intuyen desde la comarcal OU-211, a su paso por Santo André de Camporredondo, entre pequeñas viñas de finca y los carteles artesanales que señalan los garajes en los que trabajan colleiteiros como Casal de Paula, Adega Dona Elisa o Sameirás. Este es tiempo de poda y el humo de las hogueras en las que se queman los restos de la actividad se confunde con la niebla. Ante el frío del invierno, el calor del museo.
El del Museo del Vino de Galicia, instalado en la que antaño fue una de las granjas del monasterio compostelano de San Martiño Pinario, una construcción de tres plantas que hunde sus raíces en la Edad Media y basta por sí misma para justificar la visita. Entre sus muros de piedra, de forma ordenada, clara y concisa la larga historia del vitivinícola autonómico, desde los romanos hasta la actualidad, con interesantes descripciones sobre esa época en la que la nobleza y el clero promovieron la plantación de cepas en baldíos, documentos de cesión de tierras datados del S X atestiguan lo contado; o esa otra en la que las plagas llegadas de América, especial mención merece la filoxera, estuvieron a punto de acabar con un sector hoy en auge allá por el S XIX.
Un templo a la cultura del vino en Galicia que da cuenta también de cómo, a lo largo de todo este recorrido, el sector fue convirtiéndose progresivamente en una fuente de creación de riqueza en las zonas vitivinícolas de la comunidad, impulsando la actividad no solo de viticultores y elaboradores, sino también la de ‘oleiros’, ‘cesteiros’, ‘ferreiros’ o ‘toneleros’ y ‘cubeiros’. Artesanos que encontraron en las tierras del vino un importante nicho de negocio y a quienes también el ciclo de la vid marcaba los tiempos de su actividad diaria. Jarras y ‘cuncas’ procedentes del Núcleo Oleiro de Santiago de Gundivós, en Sober, o del de Niñodaguia, en Xunqueira de Espadañedo, y datadas de fechas anteriores a la Guerra Civil dan buena muestra así y entre las vitrinas del museo de cómo los alfareros adaptaron su producción a los ciclos y procesos de la vitivinicultura. Hubo un tiempo y no hace tanto, en el que el barro fue muy apreciado por ser un material muy fresco para transportar y conservar el vino: “La cantara se llenaba de vino y se cerraba herméticamente con losas selladas con barro, sustituidas por corchos cuando se empezaba a usar el vino (…) Muy característico era también la boca interior o ‘billote’ para la salida del líquido, que se tapaba con un tapón de corcho”.
Otro de los oficios estrechamente relacionados con la producción del vino fue el del ‘cesteiro’. La cestería de vergas o de madera hendida era la más usada en el mundo rural, un contexto en el que destacan los profesionales de Mondariz, quienes trabajaban de forma ambulante y un gran ejemplo de cómo estos oficios se organizaban en función del ciclo de la vid y es que, si bien sus productos se demandaban en cualquier momento del año, eran especialmente necesarios con la llegada de la vendimia.
También el del ‘ferreiro’ fue un oficio que creció al amparo de las comarcas vitivinícolas y también este muestra cómo los ritmos en viña impregnaban todo lo demás: “(…)Un amplio abanico de herramientas empleadas en la vid: podones para vendimiar, hoces en otoño y azadas, picos y piquetas en primavera…”
*Izq: Un cestero, fotografiado en los años 50. Dcha: El señor Cuíñas, herrero, en su taller de Francelos en los 70. // H. F. G., cedida por el Museo del Vino de Galicia.
Finalmente, ‘toneleiros’ y ‘cubeiros’, los profesionales más relevantes en la elaboración del vino y a los que el museo dedica prácticamente una sala entera. “Viejos oficios”, reza en las pareces de la misma, que en la actualidad “se mantienen tan solo a un nivel artesanal debido a la evolución de la tecnología enológica (…)”. Unos y otros compartían herramientas y conocimientos pero eran los cuberos los que se encargaban de los envases de mayor capacidad. Muestras del trabajo de estos artesanos hay unas cuentas en Santo André y especial mención merece la colección ubicada en el sótano del edificio, una estructura abovedada y excavada en la roca, en la que pueden verse cubas de distintos tamaños y fechas: Si la más antigua está datada del S XVIII, la más grande, de nombre ‘La Capitana’, tiene una capacidad para 25.000 litros, relata una guía.
Materiales interactivos y plataformas audiovisuales se combinan así con herramientas y documentos antiguos en un museo que también encapsula pedazos del terroir gallego, ejemplo literal de ello son las muestras de los suelos típicos en la comunidad. Las cinco Denominaciones de Origen gallegas y también sus cuatro I.G.P., sin olvidar, por supuesto, las variedades autóctonas tienen su espacio entre las salas del museo, donde el visitante puede descubrir, además, que ya Cervantes hablaba del vino de Ribadavia en varias de sus novelas ejemplares como la emblemática ‘El Licenciado Vidriera’. También Tirso de Molina o, en otro género, Lope de Vega: “Adiós, España; adiós, Galicia amada(…)/Adiós, envidia fiera e importuna/ Vino de Ribadavia, otros te beban.”
*Interior Museo del Vino de Galicia. //M.B