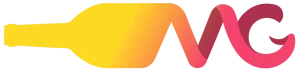Con tan solo 14 años, un pequeño Antonio Cajide («Ribadavia», 1959) recorría en bicicleta unos cuatro kilómetros y medio para ir desde la capital de O Ribeiro, en la que residía, hasta San Andrés, la aldea en la que hoy se sitúa su bodega de colleiteiro Sameirás, y donde, «hace ya muchos años», le esperaba su abuelo paterno, «el que tuvo un poco más de paciencia de los dos», para enseñarle a podar y a atar las viñas con mimbre; «vimbio» en gallego.
«¿Dóenche os dedos, Toniño?» Le preguntaba su antecesor a Cajide para pasar a reprobarle cuando este respondía negativamente: «Pois eso é que non o estás facendo ben». La anécdota la recuerda con morriña el propio Antonio, un gran defensor de este material que, asegura, se está perdiendo en la actualidad porque «la gente joven ya no lo sabe usar» y es que, concluye: «Al final, el vimbio, como todo, tiene también una técnica y hay que aprenderla».
Dice Angela Padín Piñeiro, socia número 17 de Paco&Lola, desde Rías Baixas que, en cualquier caso, «é unha cousa que se queres aprendes». «Todo o mal é coller práctica», apunta en este sentido la viticultora de Meaño a sus 65 años tras toda una vida en las viñas: Su padre empezó a llevarla con él a trabajar en los viñedos cuando cumplió los 14 años, «tan pronto cogió el graduado escolar», y ahora continúa yendo a «la parrea».
Le gusta hacerla con vimbio, no solo porque es más barato, sino porque, opina, «parece que deja más bonita la viña». La suya representa «el trabajo de toda una vida», con cepas centenarias que ya plantó su bisabuelo y que ahora ella sigue trabajando con este método tradicional cada vez menos usado porque, opina, supone un plus de trabajo y también de tiempo: «Para utilizarlo, hay primero que recogerlo, separarlo y prepararlo».
Todo es, sin embargo, «cuestión de organizarse», asegura el colleiteiro de O Ribeiro, quien aprovecha los días de lluvia y frío para llevarse el mimbre a casa y «esgallarlo». Desde su punto de vista, «el esfuerzo merece la pena ya que son muchas las ventajas derivadas de su empleo»: «No solo juega un papel importante en el respeto al medio, sino que también contribuye a una mejor formación del viñedo, aumentando incluso la producción del mismo».
«Por un lado, el vimbio, al ser madera, es un material biodegradable que pasa al suelo de manera orgánica y que, por lo tanto, no contamina mientras que», opina el colleiteiro, «por el otro, de su uso en el viñedo se deriva, como es lógico, su cultivo, lo cual promueve a su vez el cuidado de humedales y otros tipos de terreno donde esta planta crece con facilidad, fomentando la biodiversidad de una zona y evitando la erosión durante, por ejemplo, las crecidas de los ríos».
Antonio sostiene, además, que «la maceración en aguardiente del vimbio tiene propiedades antibotríticas». Algo con lo que coincide Bernardo Estévez Villar. También viticultor y propietario de 3 Ha en Arnoia, Estévez se formó durante cinco años en permacultura y biodinámica en Portugal. Opina que «el vimbio es un método ideal para atar las viñas por ser, entre otras cosas, un sistema de trabajo autosuficiente».
Propiedades antibotríticas
El mimbre, nos dice, «al igual que otras especies de árboles salix, contiene salicina, una sustancia cicatrizante que, primero tratada y después aplicada a la cepa, genera un nivel de sequedad que dificulta o impide a los hongos penetrar en la misma». Para tratarla, distintas opciones: «O bien puede hacerse una infusión de los principios activos de la planta, macerándolas con agua, o bien, una extracción hidroalcohólica».
«Esta segunda, más efectiva, consiste en introducir el vimbio o mimbre en un recipiente con aguardiente y dejarlo trabajar durante 20 o 25 días para pasar después a la filtración y su posterior aplicación a la planta», explica Estévez Villar, quien cree que este método, en cualquier caso, requiere de distintas capacidades tales como el terreno para plantar o la destreza o los conocimientos necesarias para ponerlo en práctica.
Comparte así con Galicia en Vinos los suyos, despiezando cada fase del proceso. Primero, la recolección: «Hay que cortar las varas de los brotes del año anterior justo antes de la brotación, de febrero a abril, ya que en este momento es cuando más rica es la corteza en salicina».
Después, la elaboración del extracto: «Se cortan las varas en trozos pequeños y se llenan los botes, que, posteriormente, se rellenan con aguardiente, si se quiere hacer un extracto con mayor concentración, debemos quitar la casca de las varas e introducir solo la piel en los botes con el aguardiente».
También su aplicación, que se hará, nos dice Villar, «en dosis de 150-300 cc por hectárea disueltos en agua» para, finalmente, beneficiarnos de sus propiedades. Asegura que «es un buen preventivo contra el mildiu, generando condiciones de sequedad y dureza en vid, lo que la vuelven más resistente al ataque de los hongos». «También es muy efectivo en el control de la botritis», concluye el experto.