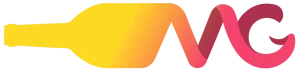Todavía recuerdo cuando vi por primera vez, a través de un microscopio estereoscópico, una minúscula flor de vid recogida en el mes de mayo de una planta de Albariño. Mi sorpresa fue mayúscula al comprobar que se abría al revés de todas las flores que yo, apasionada de la botánica, había tenido ocasión de observar. Mientras que la mayoría de las flores despliegan sus pétalos desde arriba, formando al abrirse como una especie de copa, la flor de la vid los despliega desde abajo, formando una especie de sombrero sobre el pistilo y los estambres.
En el mes de julio me tocó estudiar las primeras hojas, también de Albariño. Presentaban cinco nervios principales, su forma era pentagonal y su superficie, de color verde amarillento, estaba cubierta por una capa de finísimos y largos hilillos o pelos, que le daban un aspecto ligeramente algodonoso. Después de estas llegaron las hojas de Treixadura, Godello, Torrontés, Loureira, Albarello, Mencía, Caíño Blanco, Caíño Tinto, Dona Blanca, Serradelo, Agudelo, Tinta Castañal, Tinta da Zorra, Silveiriña, Ratiño, y un largo etc. Todas tenían cinco nervios principales, como las de Albariño, y todas eran verdes, pero los tonos de verde eran todos diferentes, y también las formas.
Las había enteras; con senos laterales; con la superficie cubierta de hilillos como las de Albariño, o cubierta por pequeños pelillos erguidos y transparentes como en el caso de Chasselas, o con ambos a la vez en el Godello, o con la superficie totalmente lampiña como la Mencía; con los nervios de color rojizo, o de color verdoso; con las hojas más delgadas o más gruesas, más lisas o más rugosas; de forma pentagonal o de forma orbicular… En septiembre llegaron los racimos. Ante mis ojos, otro mundo de formas (cónicos, cilíndricos, compactos, sueltos), tamaños (pequeños, medianos, grandes) y colores (verdes, amarillos, negro-azulados, negro-violáceos, rojos, rosados…).
Espectáculo fascinante que la naturaleza había puesto a mi alcance a través de cruzamientos naturales que, a partir de las vides silvestres de los bosques, se habían ido produciendo a lo largo de los siglos, y que muchas generaciones de hombres habían ido seleccionando, multiplicando y conservando, en función de sus gustos o necesidades, hasta llegar a las variedades que yo tenía el privilegio de estudiar por primera vez.
A medida que profundizaba en su estudio, se me hacía evidente la complejidad de la planta de vid, no solo por las múltiples formas y colores de las hojas y racimos de sus miles de variedades, sino también por su fisiología. Necesitaba pasar un periodo de reposo y una época de frío para que la brotación se produjese correctamente. Presentaba diferentes tipos de yemas que, según las circunstancias de suelo y clima de cada año, de la poda aplicada, y de muchos otros factores, podían brotar o no. Era necesario podarla para obtener frutos, poner a su disposición un soporte para que pudiese crecer y desarrollarse, injertarla para evitar la tan temida Filoxera, y luchar contra un numeroso ejército de hongos, bacterias, virus, insectos o ácaros, que la atacaban sin piedad.
Sus frutos y los vinos obtenidos a partir de ellos, eran capaces de reflejar como ningún otro cultivo, el trato recibido por el viticultor y las condiciones climáticas en las que crecía y maduraba cada año. Desde la lluvia caída sobre la planta, que empapaba el suelo y penetraba a través de sus raíces, hasta las horas que los rayos del sol habían incidido en sus hojas y madurado sus uvas. Los vientos, el frío, el calor o las heladas que había sufrido durante los más de 150 días y 150 noches que dura su ciclo vegetativo.
Todo ello nos lo devolvía la planta de vid transformado en el dulzor de sus uvas a través del azúcar que se había acumulando en ellas por efecto del sol y la fotosíntesis, realizada en esos fascinantes laboratorios que son las hojas; en los múltiples aromas a hierba fresca, a flores o a frutas maduras, que le confieren los numerosos compuestos que se van acumulando en las uvas; en colores dorados, amarillos pálidos, violetas, rojos vivos o casi granates, aportados por los pigmentos que encierran las células de la piel de las uvas, y que son liberados al mosto durante el proceso de fermentación; en el cálido alcohol, en el que esos microbios llamados levaduras, que habitan los hollejos de las uvas, transformaban los azúcares.
A veces dudo si lo de la vid es Ciencia o es Magia, pero me siento una privilegiada por haber tenido la oportunidad de dedicar toda mi vida profesional a su estudio.