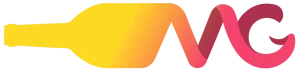Empezaré proponiéndoles un juego: cojan un folio en blanco, un lápiz y una goma de borrar y prueben a dibujar de memoria un racimo de uvas y una hoja de vid ¿Acierto si digo que han conseguido dibujar correctamente el racimo de uvas pero que no han sido capaces de hacer lo mismo con la hoja de vid y que han tenido que acabar buscando una foto en internet o, incluso, salir a verlas a su huerta, para saber cómo son, cómo tienen los nervios, los pedúnculos, etc? Si observan ahora con detenimiento las imágenes de las hojas de vid comprobarán que todas tienen cinco nervios principales, pero que unas presentan senos laterales más o menos profundos mientras que otras son enteras, o que el borde de todas ellas está formado por una serie de dientecillos como los de una sierra pero que cambia su número y tamaño, según la variedad de que se trate. ¿Alguna vez se habían fijado en estos detalles al ver una parra? Es imposible dibujar una hoja de este tipo sin tener un modelo real delante.
Piensen ahora en un retablo barroco. ¿Se dan cuenta de que el motivo decorativo de la gran mayoría de ellos son hojas y racimos de vid que rodean las columnas salomónicas de estas estructuras?¿Cuantas iglesias conocen en España que tengan retablos barrocos?: Cientos de ellas, desde la iglesia más pequeña de una aldea remota hasta la catedral de Santiago de Compostela. Si, a continuación, pudiesen visitar unos cuantos retablos comprobarían, como tuve ocasión de hacer yo, que las hojas que aparecen talladas en cada uno de ellos son distintas y que, aunque algunas son muy esquemáticas, muchas otras muestran una perfección sorprendente, llegando incluso los racimos a estar pintados de colores, imitando uvas blancas o tintas.
El hecho de utilizar el dibujo de las hojas, racimos y brotes como un método de estudio para aprender a diferenciar las variedades de vid, junto con una anécdota que me ocurrió hace muchos años, que me hizo fijarme con detenimiento en los retablos barrocos, me llevó a plantear la hipótesis de que sólo teniendo un modelo de hoja y racimo delante, los autores podían ser capaces de tallarlos de una manera tan real como algunos de los que he tenido ocasión de ver. Consultados varios expertos, me confirmaron que los artistas se desplazaban a la zona y permanecían allí hasta acabar la obra encargada. Sabemos, por otro lado, que las hojas y racimos de vid se conservan en buen estado durante un tiempo muy corto, por lo que no es descabellado suponer que lo más cómodo para un artista era coger hojas y racimos de los viñedos próximos a la obra, aunque tampoco descartamos la posibilidad de que trabajasen con uno o varios modelos que repetían siempre en sus retablos.
Por otro lado, uno de los problemas con los que a menudo nos encontramos los expertos en variedades de vid a la hora de determinar su origen o la antigüedad de su cultivo en una zona determinada, es que los primeros estudios científicos y dibujos descriptivos que se conservan de variedades de vid son del siglo XIX, y solo un puñado de ellas, entre los cientos de variedades existentes, fueron dibujadas en aquella época (ninguna gallega) y recogida su descripción en libros de ampelografía (especialidad de la botánica que trata de la descripción de las variedades de vid). Es importante señalar que los dos órganos que nos permiten a los ampelógrafos diferenciar más fácilmente las variedades de vid, son sus hojas y sus racimos.
A la vista de todo ello, me planteé entonces la siguiente pregunta ¿podríamos encontrar en los retablos barrocos del siglo XVII el equivalente en madera a dibujos botánicos sobre la vid? Aunque algunos colegas pensaban que había perdido un poco el norte y fue difícil encontrar a una persona que se atreviese a aceptar la inclusión de este estudio como una parte de su Tesis Doctoral, finalmente, llegó Pilar Gago, que aceptó el reto. Así, llenos de entusiasmo, con la participación de todos los miembros del grupo de Viticultura de la Misión Biológica de Galicia (CSIC), iniciamos el estudio.
Después de varios años de trabajo, de medidas y más medidas, de análisis de imágenes, de múltiples análisis estadísticos comparativos entre las hojas y racimos de los retablos y las de las variedades de vid reales, pudimos comprobar que la hipótesis era cierta en muchos casos, y lo que es mejor, conseguimos identificar distintas variedades, demostrando que el albarello ya se cultivaba en el siglo XVII en Ribeira Sacra, o la tinta castañal, loureira y albariño en la subzona Rosal, dentro de la D.O.Rías Baixas, o la dona blanca en Monterrei y Verín; o que el palomino fino se introdujo en la zona vitícola asturiana en el siglo XVII y no en el XIX como pensábamos.